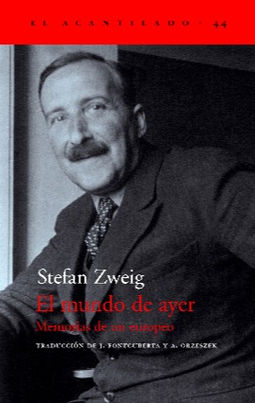Tal y como prometí, he aquí el resultado de lo que, en un post anterior, me propuso la aplicación Retos de escritura de Literautas. Para dejar claro que he seguido el orden previsto he marcado en negrita cada uno de los quince pasos propuestos.
Estoy bastante satisfecho con el resultado y es bastante probable que lo repita en el futuro, en varias ocasiones. ¡Que lo disfrutéis!
El último Bang
Encontró una botella vacía
en la guantera del coche. Su mano fue directa hacia ella y la agitó
con insistencia. Unas pocas gotas se removieron en su interior. Abrió
el tapón y volcó el contenido sobre su boca. Apenas notó nada en
su lengua.
Irene gruñó en señal de desaprobación.
No tendría vodka para matar a sus fantasmas.
Volvió a colocar la botella en la
guantera, junto al segundo cargador de la pistola. No iba a
necesitarlo aquella noche.
Llovía con suavidad sobre el coche. Un
leve repiqueteo sobre el techo. La lluvia apenas bloqueaba la visión
a través del parabrisas y nadie se acercaría sin que le viera
llegar. Además, la calle estaba vacía. Irene suspiró de hastío y
consultó el whatsapp
por enésima vez. Dos ticks
azules. Ninguna respuesta.
Aquel maldito espía acababa de destrozar
el mito de la puntualidad británica. Más de veinte minutos de
retraso. Como si a Irene le sobrara el tiempo.
Tratar de llamarle fue inútil. Ninguna
voz respondió al otro lado de la línea. Se recostó en el asiento y
volvió a suspirar.
Las yemas de los dedos golpeaban con
nerviosismo el freno de mano.
–Me aburro...–susurró.
Recuperó el móvil y consultó los
mensajes. Nada nuevo.
Pulsó sobre el icono de Candy
Crush pero no le dio tiempo a
mover ninguna gema porque la silueta encorvada de Robert apareció
detrás del coche. El espía se acercaba a paso rápido y torpe. Como
si le costara caminar sobre el cemento mojado. Nadie lo diría,
tratándose de un inglés.
Los nudillos del hombre golpearon la
ventanilla del copiloto y su mirada demandó permiso para entrar. El
seguro se abrió con un clic
y Robert entró en el coche. Una corriente de aire frío de la calle
le acompañó.
–Me ha costado reconocerte –explicó
el inglés, como si aquello le excusara–. Has
cambiado de coche.
Irene acababa de comprar aquel Peugeot
107. Color rojo. Muy juvenil.
Ideal para que lo heredara su sobrina.
–Este consume menos –le replicó con
total ausencia de afecto en su voz. Robert hizo un amago de sonrisa y
se revolvió en el asiento–. ¿Y bien?
El inglés apenas había tenido tiempo de
quitarse la bufanda humedecida. Gotas de agua caían sobre el
salpicadero. No llevaba paraguas.
–La chica vendrá a las once menos
cuarto –le informó Robert–. Sola.
Irene asintió en señal de aprobación.
Tal y como le habían asegurado.
Había recibido la llamada de teléfono
poco antes de mediodía. En el punto álgido de su resaca.
Había estado toda la noche usando el alcoholismo como un medio para
integrarse con los peñistas y no peñistas que aquellos días
ocupaban las calles de Zaragoza dejando un reguero de botellas vacías
y suciedad a su paso. Ella había aportado su graito de arena.
Tratando de matar a los fantasmas de sus víctimas con vodka del
Mercadona.
–Se trata de un caso de espionaje –dijo
la voz del teléfono–. La chica trabaja en la Base Aérea de
Zaragoza mientras duren las maniobras de la OTAN y ha robado unos
códigos de lanzamiento de misiles tierra-tierra que podrían llegar
a...
Irene no le dejó terminar. Le aburrían
todos aquellos detalles de película de espías. No los necesitaba
para hacer su trabajo.
–Tan solo quiero un
nombre –gruñó
a su interlocutor–. Y mi dinero.
–Susana Torralba.
La tal Susana no tardaría en aparecer.
Robert le estaba comentando algo sobre el clima de Zaragoza y lo
mucho que le recordaba a Birmingham.
–Esta lluvia fina es muy habitual en
los meses...
Mientras hablaba Irene se fijó en que
tenía menos pelo que la última vez que le vio. También algo más
de barriga, como los hombres solían tener a su edad y solo aquellos
ojos claros tenían aquel vago atractivo de un oficinista tímido.
Robert seguía hablando del clima
británico. Tan incansable como aburrido. Como si nadie supiera que
allí llovía.
–¿Dónde está mi dinero? –le
interrumpió.
El inglés dejó de hablar y miró a
Irene. Alzó una ceja, lo que le dio un aspecto absurdamente cómico
e inofensivo para un hombre que trabajaba para la Intelligence
Division de la OTAN.
Irene no rompió aquel silencio y al
final Robert no le aguantó la mirada. Farfulló algo en su idioma y
se puso a rebuscar en su chaqueta con desgana.
No era James Bond.
Del bolsillo interior de la chaqueta
extrajo un abultado sobre lleno de billetes de veinte y cincuenta
euros. El total debía ascender a cuatro mil. Eso era lo que Irene
cobraba por encargo. Deducidos el coste de la bala, una, en teoría,
y la gasolina todavía le quedaría un buen pellizco.
Robert extendió el sobre hacia Irene y
esta se sintió reconfortada por el peso que tenían aquellos
papeles. Siempre pedía billetes pequeños, eran más fáciles de
utilizar en la vida diaria que los llamativos billetes morados que se
usaban habitualmente para los chanchullos en España.
Irene contó el dinero con calma mientras
Robert seguía insistiendo en mantener una conversación banal.
–El río está tranquilo
–mencionó el espía.
Apenas se le notaba un leve acento cuando pronunciaba las erres.
Podría haber pasado desapercibido–,
a pesar de la lluvia.
–Deberías verlo en marzo –bufó
cuando se equivocó al sumar 380 y 50–. Se desborda por todos
lados. Todos los años –tuvo que volver a empezar a contar–. Y el
Ayuntamiento parece que no se entera.
Irene siguió con su contabilidad
mientras el inglés se quejaba infantilmente del reducido espacio en
aquel vehículo para sus piernas.
Pequeño. Agobiante. Claustrofóbico.
Así lo etiquetó mientras Irene terminó
de contar el dinero, satisfecha con el total.
La mujer se fijó en el inquieto Robert y
no pudo evitar mirarle con desdén. Un espía claustrofóbico
sentado en un Peugeot 107 era de lo menos glamouroso en lo que al
mundillo del espionaje se refería.
Guardó su libreta y miró a Irene.
–¿No es esta
noche cuando vosotros
explotáis los petardos de fin del Pilar? –preguntó en un vano
intento por conversar–.
Tú sabes, los fireworks.
Irene asintió.
–A las diez y media –consultó su
reloj–. No falta mucho.
Robert también consultó el reloj.
Después hizo algunas anotaciones en su cuaderno con una
pluma negra, el único
accesorio elegante de aquel espía tan decepcionantemente vulgar. Escribía con impaciencia e Irene podía escuchar el roce de la pluma sobre el papel.
Irene comprobó la zona sin encontrar
nada fuera de lugar.
Robert guardó la libreta y la pluma y se revolvió en su asiento.
–¿Qué harás con el dinero? –preguntó
el espía–. Supongo que no es para tu plan de jubilación.
Sus ojos señalaban el cachirulo que le
cubría la calva
a Irene.
Aquella ausencia de pelo era consecuencia
de la quimioterapia que nunca había querido recibir. Irene tenía
cáncer. No uno cualquiera. Era de los malos. No era de esos que
hacían sufrir mucho y daba la impresión de que no ibas a lograrlo y
al final lo conseguías. No. Era de los que no se curan.
–Es para mi sobrina Marta –dijo
mientras guardaba el sobre bajo el asiento. Sus dedos rozaron la
hojalata de una lata de cerveza vacía–. Empezó arquitectura este
septiembre. En la EUITIZ, lo que antes se llamaba CPS –el inglés
puso cara de no entender–. Estudia arquitectura –le aclaró–.
Se queja de los horarios del tranvía y de lo caros que resultan los
materiales. Que si ordenador portátil, que si láminas de dibujo...
Irene siguió enumerando las muchas
necesidades que tenía su sobrina. Era raro que hablara tanto, pero
se le llenaba la boca hablando de su querida sobrina.
–Cuando yo no esté a ella no le
faltará de nada. Lo que haya ganado será para ella. No tendrá que
preocuparse de matrículas ni materiales ni nada. Y mi casa. Y este
coche –dio unos golpecitos sobre el volante–. Lo he comprado
pensando en ella. Es ideal para una chica joven que tiene que ir a la
universidad, ¿no crees?
Robert asintió.
–Yo sé que no tú tienes un pelo de
tonta.
Irene apretó con fuerza los dientes y
sintió la tentación de pegarle un tiro a él y no a la chica que
aparecería de un momento a otro. Aquel hombre acaba de perder para
siempre su oportunidad para lograr que Irene le tratara con respeto.
–No me hace gracia
–le espetó inmediatamente.
–Nada es gracioso para ti.
Ella le fulminó con la mirada.
–Tengo un trabajo serio.
–Yo soy a
spy –se defendió el inglés,
como si tratara de colocarse por encima de la sicaria.
–Tranquilo 007. Solo eres un
funcionario británico –le replicó–. Seguro que cobras la extra
de Navidad. En Christmas.
Si es que no te la han recortado –añadió.
Explosiones lejanas interrumpieron la
discusión.
Los fuegos artificiales que concluían
las Fiestas del Pilar habían empezado. Una sucesión de luces de
diversos colores ocuparon el cielo y sus destellos iluminaban los
rostros de los ocupantes del vehículo.
Rojo. Verde. Dorado. El cielo se llenaba
de estrellitas y humo. Los cristales del coche vibraban a intervalos.
–Háblame de Susana Torralba –pidió
Irene mientras los lejanos colores mantenían cautivada su mirada.
El inglés carraspeó.
–Una don nadie. Inteligente. Ha logrado
poner el ojo donde no debía y ah sabido a quién vendérselo. Por
fortuna, le hemos descubierto a tiempo y no provocará el mal
–consultó su reloj–.
Cree que va a recibir el pago.
–En plomo, no en plata.
Robert se encogió de hombros. Al hacerlo
se le marcó sobremanera la papada.
–No
puede tardar mucho más –dijo
volviendo a consultar el reloj–.
Cuando ella entre yo le seguiré.
Ella sabe que ha quedado con una persona pero no sabe con quién. Si
ella me ve solo creerá que soy su contacto. Tú das la vuelta y
entras por detrás.
Irene le interrumpió.
–¿Por qué no entras tú por detrás,
maldito vago?
–Yo no comprendo.
–Digo que si la tal Susana no sabe con
quién ha quedado, ¿por qué no entro yo por delante y le pego un
tiro sin más? ¡Bang! –el gesto de la mano coincidió con un
destello rojizo especialmente luminoso–. Y
no me vengas con esa excusa de que te
estás recuperando de una operación de rodilla.
He visto cómo venías correteando hasta aquí.
–Es necesario que yo le haga algunas
preguntas. Quizá nos pueda contar algo que aún no sabemos. You
never know... –hizo una
breve pausa y miró a Irene–. Es una herida dolorosa.
Se dio un par de golpes sobre la rodilla
a modo de excusa.
–Está claro que no eres James Bond.
Miró a través de la ventanilla hacia el
edificio abandonado en el que iba a tener lugar el encuentro.
Era una fábrica
de azulejos para cuartos de baño. Con la crisis se había ido al
garete, como todos esos negocios de la construcción. Según rezaba
un cartel la había comprado Xi Mei Ling. Para convertirlo en un
almacén. Uno de esos made in
China.
–Putos chinos –gruñó
Irene–. Se nos están comiendo
todo a los de aquí. Esos sí que son una amenaza para el mundo. Por
qué no le pegáis tiros a ellos y no a esta pobre chica a la que han
engañado como a una tonta.
El inglés se rascó detrás de la oreja
mientras pensaba qué responder.
–Eso es racismo –le recriminó con tono cauteloso–. Y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. Las baratijas del todo a cien no son
los códigos de lanzamiento de misiles tierra-tierra. Con lo jodido
que está el mundo y te preocupas de cuatro comercios mal
gestionados.
–Mi mundo es mi ciudad y mi gente –le
dijo al inglés–. Y son los
chinos los que se lo cargan, no los misiles. Cada uno tiene sus
enemigos y no e vas a decir a mí quien es...
Se calló. Irene había percibido un
movimiento al otro extremo de la calle. Una silueta se aproximaba
hacia el lugar de encuentro. Una mujer.
–¿Es ella?
–su mirada se cruzó con la de Robert y este asintió.
–Dame un poco de tiempo –le pidió a
la mujer – No mucho. Solo necesito hacer unas pocas preguntas.
Una duda acechó la mente de Irene.
–Si te echas atrás me quedo el dinero igualmente –le advirtió.
–No depende de mí –le respondió –. Los jefes han hablado.
Su mirada se volvió a la puerta de la fábrica. Tan pronto como la chica fue engullida
por la entrada Robert salió del coche y siguió sus
pasos.
Irene se tomó unos momentos para
inspirar mientras comprobaba el cargador de la pistola. Su herramienta de trabajo.
Los destellos
proseguían en el cielo de Zaragoza. Rojo. Dorado. Rojo.
–Solo es otro fantasma –dijo en voz
baja. Alzó la mirada hacia el
espejo
retrovisor y unos ojos impregnados de calma fría le devolvieron la
mirada– Pronto no los veré más.
Salió del coche y avanzó hacia la parte
trasera de la fábrica. Su sombra se proyectaba sobre la pared con cada nuevo cohete.
Entrar resultó fácil. Todas aquellas
naves tenían varias puertas secundarias y no tardó demasiado en
encontrar una abierta. Se abrió con con un crujido.
El interior de la fábrica estaba
cubierto de plásticos polvorientos y palés destrozados. Olía a humedad. Olía a viejo. Era un lugar oscuro.
Irene se movía en silencio, apoyando firmemente cada pie antes de dar el siguiente paso. Evitaba los plásticos y todo aquello que pudiera quebrarse a emitir algún ruido.
Tan solo las voces rompían el silencio reinante. Podía ver con facilidad a Robert hablando
con la chica. Sus siluetas eran ocasionalmente iluminadas por los fuegos.
Hablaban, pero Irene no podía escuchar
demasiado desde allí. Se fue acercando con cautela.
–...fácil...
Veinte pasos.
–...es
por dinero...
Quince.
–...odio a mi
jefe...
Diez pasos.
–Es por eso: necesito el dinero –le
dijo Susana a Robert–. ¿No lo hacemos todos por eso?
Irene torció la boca. Ella también hacía aquello por dinero. Por legar algo a los suyos.
El espía vio que no iba a obtener información relevante de aquella chica y dio por zanjado el asunto. Con calma; como quien firma un documento.
–Actually,
no he traído el dinero –le confesó Robert mientras se metía las
manos en los bolsillos de la chaqueta–. ¿Sabes
por qué? –Irene apenas
estaba a tres pasos de ella–. No podrás gastarlo.
Un instante de silencio.
La muchacha se volvió repentinamente,
como si hubiera percibido la presencia de Irene. El cañón de la
pistola se apoyó en la frente de la chica. Su rostro fue iluminado
tanto por un cohete en el cielo como por el destello del arma al
pulsar el gatillo.
Un pequeño agujero se materializó en la
frente de Susana. Irene siempre usaba armas de bajo calibre, eran más
manejables y hacían menos ruido. Además, tenían la fuerza
necesaria para perforar un cráneo pero no la suficiente para salir
expulsadas por el extremo opuesto, lo cual evitaba la incomodidad de
tener que limpiar manchas.
La chica cayó de rodillas y su cuerpo se
dobló hacia atrás. Inmóvil.
Robert se aproximó al cadáver y lo
rodeó despacio. Estaba muerta.
–What's done is done
–citó, muy a lo Shakespeare.
Mientras Irene recogía el casquillo del
suelo los últimos destellos de los fuegos artificiales se apagaron.
Era el momento de llevarse el cadáver.
No necesitó la ayuda de 007. La delgada muchacha apenas era una carga.
No como otras ocasiones en las que Irene se había visto obligada a arrastrar a hombres que no habían tenido ningún respeto por su
figura.
Susana Torralba quedó envuelta en un plástico que protegería de manchas el
maletero del Peugeot 107 mientras Robert se alejaba del lugar con
paso tranquilo. Como si aquella noche no hubiera ocurrido nada
distinto a cualquier otra noche.
Irene entró en el coche y sacó el
cargador de la pistola. Solo faltaba una bala.
Cogió el sobre de debajo del asiento del conductor. Abrió la guantera de un golpe seco. para guardarlo ahí. Su
contenido le decepcionó.
Encontró
una botella vacía y lamentó
no tener con qué matar al fantasma de su última víctima.